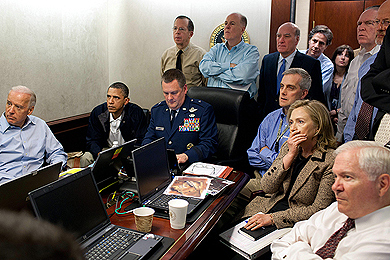Pero volvamos al caso del rey, de esa persona que se cree rey, y de su trastorno psiquiátrico que le hace pensar, en una alucinación con pretensiones de realidad, que es un rey de verdad. El contraplano de semejante dislate solamente puede obtenerse de retratar a una ciudadanía con otra enfermedad equivalente, la que correspondería a un pueblo cuyos integrantes se creen súbditos del rey. La RAE define súbdito como "sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle". ¿Qué manda el rey? ¿Qué obedecemos nosotros? ¿Dónde está la autoridad superior? Mientras nos pensamos las respuestas nos queda espacio para pensar que el delirio nos pertenece a todos, al rey por creerse rey y a nosotros por creernos súbditos. Y es una enajenación mental que ya veremos si es transitoria. Diríase que si todos estamos locos, lo cuerdo no existe, en tanto que no puede contrastarse con nada.
En este juego cuasi-esquizofrénico en el que nos movemos, la alternativa con la que sueña la ciudadanía se llama República. Como si fuera el punto de fuga de esa ficción en la que nos creemos el papel de súbditos, soñamos con una República en la que nos creeremos, quizás, el papel de hombres y mujeres libres. El despropósito no puede ser mayor: Monarquía o República es el debate. Debátase usted entre estas dos únicas opciones de modelo de Estado, excluyentes entre sí y que, juntas en el binomio que se pone sobre la mesa, excluye del debate y del análisis cualquier otra forma de organización política que no sea ni la una ni la otra. Así que estos días cualquiera tiene una opinión formada sobre una y otra. Y cuídese mucho de intervenir en los conatos de diálogos que hay en la calle y en las redes sociales a este respecto desde un posicionamiento que no sea el estrictamente mediático.
Cuidarse, por ejemplo, de lanzar la pregunta de si se puede ser súbdito de la República, en tanto que el Estado no deja de ser el mismo. Y ya no digamos si uno se pone a extrapolar el ejemplo de Žižek al modelo de Estado, es decir, poner en duda que la Monarquía sea tal y que la República sea cual y que, tanto monta, monta tanto, una ficción con reyes que se creen reyes de verdad que una ficción con presidentes republicanos que se creen presidentes de verdad. Si uno se osara a decir cosas así en una verdulería, por ejemplo, o en Twitter, por poner otro ejemplo, el loco no sería el súbdito que se cree súbdito sometido felizmente a un rey ni el ciudadano libre que se cree ciudadano libre sometido felizmente a una República...; el loco sería quien se meara fuera del tiesto mediático del debate diseñado para el entretenimiento, Monarquía versus República. De nuevo, el Espectáculo no quiere ingratos que cuestionen el modelo de verborrear solamente desde esas dos posiciones que nos venden como contrapuestas.
Cuidarse, por ejemplo, de lanzar la pregunta de si se puede ser súbdito de la República, en tanto que el Estado no deja de ser el mismo. Y ya no digamos si uno se pone a extrapolar el ejemplo de Žižek al modelo de Estado, es decir, poner en duda que la Monarquía sea tal y que la República sea cual y que, tanto monta, monta tanto, una ficción con reyes que se creen reyes de verdad que una ficción con presidentes republicanos que se creen presidentes de verdad. Si uno se osara a decir cosas así en una verdulería, por ejemplo, o en Twitter, por poner otro ejemplo, el loco no sería el súbdito que se cree súbdito sometido felizmente a un rey ni el ciudadano libre que se cree ciudadano libre sometido felizmente a una República...; el loco sería quien se meara fuera del tiesto mediático del debate diseñado para el entretenimiento, Monarquía versus República. De nuevo, el Espectáculo no quiere ingratos que cuestionen el modelo de verborrear solamente desde esas dos posiciones que nos venden como contrapuestas.
En este punto quiero escribir, a modo de desquite, que uno es de su Señor. Uno solamente puede pertenecer a sus Amos y Señores. Solamente en la medida que servimos a nuestros Amos y Señores, dándoles nuestro trabajo, nuestra vida y nuestro dinero, somos sus súbditos. Aquí no hay ficciones: somos súbditos de nuestros Amos y Señores desde que nacemos hasta que morimos. Un repaso histórico nos detallaría una característica que hemos compartido los súbditos de todas las épocas, que no es otra que no haber conocido el rostro de nuestros Amos y Señores. Otra cosa es que nosotros, los locos que creemos vivir en una Democracia, nos hayamos creído que la cosa de elegir a esos locos que se terminan creyendo que son nuestros gobernantes de verdad nos ha llevado a pensar, a hacernos creer, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, que nosotros sí conocemos a nuestros Amos y Señores. ¡Qué peligrosa resulta la mezcla en un mismo sujeto de la demencia y de la ignorancia! Cualquier cosa podría pasar..., al fin y al cabo vivimos en una ficción como personajes de ficción, una ficción de esas en las que puede pasar cualquier cosa.
Entonces hay que plantear la siguiente pregunta: ¿algún personaje de ficción ha sabido alguna vez quién ha escrito el guión de sus vidas? No. Todo Poder es opaco. Y querer descubrirlo te metamorfosea en cualquier personaje de Kafka, que se da de bruces contra lo que realmente es el Poder Real. Y el Poder Real es irrepresentable (1. adj. Dicho de una obra dramática. Que no es apta para la representación escénica) e inaprensible (2. adj. Imposible de comprender), casi como la muerte, y nos somete a todos, locos monárquicos y locos republicanos (entre los que me incluyo), incluidos reyes y presidentes, súbditos todos, de verdad, como sujetos sometidos a esa Autoridad Superior con obligación de Obediencia. Ni siquiera el Poder Real está en las multinacionales del entretenimiento, de la alimentación, de la moda y de la cosmética, de los medicamentos, etcétera, pretextos que no tienen por menos de ser la fuga de una intelectualidad antisistema de un antisistema que se cree un antisistema de verdad, por muy bien que suene escribir eso de que los objetos que fabricamos nosotros mismos en las fábricas los consumimos después en la calle, a cambio de un salario que nos perpetua en el círculo de la violencia autoinflingida. Palabras, solamente palabras.
Y discurso, solamente discurso. El Hombre solamente ha estado sometido a un Poder Figurativo durante el Paleolítico; con el cambio al Neolítico, todo se abstrae, empezando por el propio Hombre, que deja de ser una figura en la Naturaleza para convertirse en una mancha de la Razón. El Poder Abstracto. Desde entonces hasta nuestros días, la abstracción ya ha devenido en obesa mórbida, y nuestros cuerpos también abstractos se han habituado a este contexto Diógenes en el que tenemos la ilusión de ser poseedores de toda la mierda que hemos ido guardando, generación tras generación, desposeídos ya de la memoria, cuando en realidad somos nosotros los poseídos por tan ingente cantidad de basura. Doce mil años después, ya no sabemos quiénes somos: ¡cómo para no aliviarnos la ficción de autoetiquetarnos como monárquicos o republicanos! Pero la cosa es que no hay reyes ni repúblicas, ni súbditos ni hombres y mujeres libres. Solamente hay ficción y de ahí una hipótesis de la locura, pero escrita en lenguaje también abstracto para terminar escribiendo que el loco que se cree Napoleón en el manicomio está más cuerdo que nosotros.
BONUS TRACK
Entonces hay que plantear la siguiente pregunta: ¿algún personaje de ficción ha sabido alguna vez quién ha escrito el guión de sus vidas? No. Todo Poder es opaco. Y querer descubrirlo te metamorfosea en cualquier personaje de Kafka, que se da de bruces contra lo que realmente es el Poder Real. Y el Poder Real es irrepresentable (1. adj. Dicho de una obra dramática. Que no es apta para la representación escénica) e inaprensible (2. adj. Imposible de comprender), casi como la muerte, y nos somete a todos, locos monárquicos y locos republicanos (entre los que me incluyo), incluidos reyes y presidentes, súbditos todos, de verdad, como sujetos sometidos a esa Autoridad Superior con obligación de Obediencia. Ni siquiera el Poder Real está en las multinacionales del entretenimiento, de la alimentación, de la moda y de la cosmética, de los medicamentos, etcétera, pretextos que no tienen por menos de ser la fuga de una intelectualidad antisistema de un antisistema que se cree un antisistema de verdad, por muy bien que suene escribir eso de que los objetos que fabricamos nosotros mismos en las fábricas los consumimos después en la calle, a cambio de un salario que nos perpetua en el círculo de la violencia autoinflingida. Palabras, solamente palabras.
Y discurso, solamente discurso. El Hombre solamente ha estado sometido a un Poder Figurativo durante el Paleolítico; con el cambio al Neolítico, todo se abstrae, empezando por el propio Hombre, que deja de ser una figura en la Naturaleza para convertirse en una mancha de la Razón. El Poder Abstracto. Desde entonces hasta nuestros días, la abstracción ya ha devenido en obesa mórbida, y nuestros cuerpos también abstractos se han habituado a este contexto Diógenes en el que tenemos la ilusión de ser poseedores de toda la mierda que hemos ido guardando, generación tras generación, desposeídos ya de la memoria, cuando en realidad somos nosotros los poseídos por tan ingente cantidad de basura. Doce mil años después, ya no sabemos quiénes somos: ¡cómo para no aliviarnos la ficción de autoetiquetarnos como monárquicos o republicanos! Pero la cosa es que no hay reyes ni repúblicas, ni súbditos ni hombres y mujeres libres. Solamente hay ficción y de ahí una hipótesis de la locura, pero escrita en lenguaje también abstracto para terminar escribiendo que el loco que se cree Napoleón en el manicomio está más cuerdo que nosotros.
BONUS TRACK